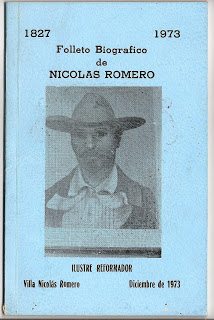El León de la Montaña, como le decían los franceses, era un hombre como de treinta y seis años, de una estatura regular, con una fisonomía completamente vulgar, sin ninguna barba, el pelo cortado casi hasta la raíz, vestido de negro, sin llevar espuelas ni espada ni pistolas; con su andar mesurado, su cabeza inclinada siempre y sus respuestas cortas y lentas, parecía más bien un pacífico tratante de azúcares o de maíz, que el hombre que llenaba medio mundo con rasgos fabulosos de audacia, de valor y de sagacidad.
Vicente Riva Palacio
I
Nació Nicolás Romero el 6 de Diciembre de 1827 en Nopala, pequeña población perteneciente en ese tiempo al extenso Estado de México, y que hoy forma parte del Estado de Hidalgo, que se creó después.
Sus padres eran muy pobres, y quizá por ello no tomaron empeño en que su hijo adquiriera por lo menos una instrucción elemental. De suerte que el futuro guerrillero jamás supo escribir ni leer. Cuando fue grandecito comenzaron a ocuparlo en las faenas del campo, y en ellas trabajó algunos años.
Aprendió después el oficio de tejedor; dejó su tierra natal en busca de mejor suerte, vino al centro del país y entró como operador en la fábrica de mantas de Molino Blanco. Estuvo también en épocas diversas en las fábricas de Río Hondo, la Colmena y otras.
En esas pacíficas labores pasó su primera juventud. Había llegado a los treinta años, y no se le habían despertado en su espíritu los más leves instintos bélicos. Cierto es que en el fondo de su alma creía percibir una voz misteriosa que le llamaba a la guerra; pero los acentos de esa voz eran confusos y los deseos que despertaban, vagos e indecisos. Sin embargo, el germen existía puesto que daba señales aunque incoherentes de vida; el tiempo acabaría por desarrollarlo, porque el suelo y el ambiente de la época eran lo más a propósito para ello. La guerra estaba entonces en la atmósfera; se respiraba en la calle, en el templo, en el hogar, en el talle, en todas partes.
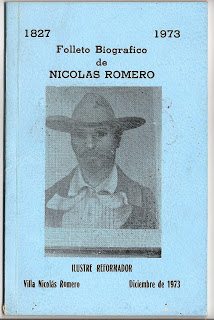
Se acercaba a gran prosa la tormenta de la guerra de reforma y un viento siniestro soplaba por todos lados.
Romero sentía operarse en su interior una paulatina transformación; sufría la influencia de la electricidad del momento. Nadie entonces podía permanecer indiferente: tenía que ser liberal o reaccionario. Romero, obedeciendo a ese atinado instinto que fue siempre su guía, se declaró liberal; pero hasta ese momento no había tomado las armas para entrar en la pelea, aunque el fragor preliminar de ella llegaba ya a sus oídos.
Un acontecimiento repentino lo decidió a hacerlo, acontecimiento que, como veremos al final de esta biografía, había de pesar sobre Romero todo el resto de su vida como una amenaza fatal, y acabaría por empujarlo a la tumba.
A principios de 1858, se hallaba Romero, un día de fiesta, en compañía de varios amigos y conocidos suyos en Molino Viejo, no lejos de Tlalnepantla. En el curso de la conversación y de las bromas que unos a otros se dirigían para pasar alegremente el tiempo, hubo alguno que ofendió a alguien de los presentes. Turbada así la buena armonía que hasta esos momentos había reinado, fueron exaltándose más y más los ánimos; complicóse el desacuerdo, y al fin se formalizó una riña entre Nicolás Romero y otro individuo, panadero de oficio. Comenzó, pues, entre ellos un combate singular de esos que tan frecuentes son en el país, y el resultado de él fue que Romero causase una herida a su contrario. Los circunstantes, al ver correr la sangre de uno de los adversarios, se desbandaron en un momento, temerosos de verse envueltos en la averiguación judicial, que no dejaría de originar aquel suceso.

Romero, que más que ninguno tenía por qué abrigar un temor semejante, echó también a correr para alejarse del sitio en que la riña se había verificado. Creía haberse puesto ya a salvo de la persecución, porque había recorrido en poco tiempo una distancia considerable, cuando notó que en la dirección en que él había venido huyendo se aproximaban a todo correr dos hombres a caballo, en quienes Romero creyó reconocer a los agentes de la autoridad.
Alarmado el fugitivo, intenta acelerar su carrera; pero le es imposible, porque ya está casi rendido de cansancio. Procura entonces esconderse, pero al volver la dirección en todas direcciones para buscar un escondrijo, ve a cierta distancia a un individuo con apariencias de criado, que conduce a paso lento y tranquilo dos caballos; quita la rienda de uno de ellos de la mano del criado, salta a la silla y huye a escape.
El mozo, turbado por la sorpresa, ni siquiera ha pensado en oponer resistencia.
He ahí, pues, a Romero corriendo al azar por campos y caminos, sin más objeto que el de no ser aprehendido. Pronto aquel caballo de paseo se cansa con la marcha desacostumbrada y violenta que se le impone.
Romero se apea, deja el caballo abandonado, sin preocuparse por las consecuencias, porque se cree ya hombre perdido, y se interna por campos, montes y barrancas.
Algunos días después entra de noche en Atizapán, pesaroso, hambriento y con un pie dislocado. El rumor del suceso en el que él ha representado el principal papel, ha llegado hasta allí. Los amigos del fugitivo toman mayores informes sobre el caso, y llega a su conocimiento que no sólo buscan a Romero por la riña que tuvo con el panadero, sino que también tratan de procesarlo a instancias del comerciante D. Manuel Echávarri, quien lo acusa de asalto y robo, pues él es el dueño del caballo en que Nicolás Romero huyó cuando le daban alcance.
Al recibir Romero esas noticias deja caer la cabeza desalentado y pasa varios días sin saber qué hacer.
Entretanto que él fluctúa en su indecisión, se acrecienta progresivamente el estruendo de la guerra de reforma. El país todo vibra con ella, el ambiente todo está saturado de odios y de simpatías que chocan entre sí, que convierten a la nación en un vasto campo de batalla y que arrastran hacia uno u otro a todos aquellos que están en aptitud de tomar las armas.
Romero, al aspirar los fluidos de la guerra que llegan hasta su escondite, siente avivarse dentro de él aquellos instintos batalladores que vagamente se le habían revelado alguna vez. Toma su resolución en el acto, y en vez de ir a establecerse a lejanas tierras como había pensado en un principio, sale una noche de Atizapán en busca de una fuerza liberal a qué incorporarse, y se presenta en Ajusco, al jefe de guerrilla Aureliano Rivera, quien le recibe en sus filas y poco después lo asciende a alférez.
Tal fue el principio de la carrera militar de Nicolás Romero. Su jefe vio en él desde los primeros días, un soldado valiente, sobrio, cumplido, si bien taciturno y como reservado.
¿Era aquella seriedad muda, aunque afable, efecto de un recuerdo pertinaz del acontecimiento que deploraba en secreto? ¿O por una de esas intuiciones inexplicables que suelen presagiar a un hombre su porvenir, presentía que el episodio de la riña y el caballo, indeleble en su memoria, influiría trascendentalmente en su existencia?
Difícil sería discernir esto; mas lo cierto es que entonces y después se distinguió por su carácter extraño, pues mostrábase impetuoso y ardiente en el combate y por lo común frío, indiferente, y como melancólico en la vida ordinaria. Su poca o nada expansiva índole no perjudicó en nada a su carrera. Se atrajo la estimación de sus jefes, y alcanzó por su comportamiento varios ascensos; de suerte que al terminar la guerra Tres años había combatido algunas veces como subalterno y otras acaudillando alguna sección acaudillada por él.
Aquel formidable incendio de la reforma fue una fragua en que se templaron muchos caracteres.
Uno de ellos fue Nicolás romero, oficial cumplido, pero obscuro, desconocido del todo fuera del círculo de sus compañeros y de sus superiores; pero en cambio había aprendido la guerra en numerosos combates, se había familiarizado con el fuego; y había adquirido esa grandeza de corazón que sólo da el hábito del peligro siempre renovado y la presencia constante de la muerte.
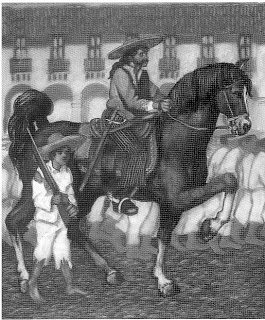
Así que después de la acción de Calpulalpan, cuando Romero volvió a la vida privada, no era el mismo que tres años antes había salido de ella. La guerra lo había templado y hecho crecer moralmente. Tenía ya la talla necesaria para convertirse en el terror del enemigo extranjero en las abruptas montañas de Michoacán.
Pero no era tiempo aún, y el futuro favorito de la Fama se dedicó, para ganarse la vida, a un ejercicio humildísimo: a matar cerdos en el pueblo de Atizapán, próximo a Tlalnepantla.
II
El fin de la guerra de Reforma no había sido más que una tregua.
La intervención francesa, amenazadora y terrible, vino pronto a conmover de nuevo al país.
Nicolás romero volvió a tomar las armas. Pero al principio sus tiros fueron dirigidos contra los vestigios armados de la reacción que no se daba por vencida, y brotaba por todos lados como una yerba maligna y de funesta exhuberancia.
Negrete por la Villa del Carbón, Buitrón por el Monte de las cruces, y por varios rumbos de la comarca Cajiga, Gálvez y otros jefes reaccionarios, tenían en continua alarma a los pueblos. Estos pidieron al gobierno federal tropas que los protegiesen, o cuando menos armas y un jefe experto para defenderse por sí mismos. El gobierno llamó a Nicolás Romero, cuya reputación había llegado hasta él, y le dio orden de levantar un escuadrón y espedicionar por los rumbos de Tlalnepantla, Cuautitlán, Jilotepec y Zumpango.
Romero reunió a la mayor brevedad 30 hombres como núcleo de sus tropas y entró de lleno en acción.
Estaba una tarde en un mesón de Cuautitlán con sus treinta soldados cuando llegó al pueblo el reaccionario Patricio Granados, al frente de 150 hombres: se acercó a toda prosa al mesón en que se hallaba el jefe liberal, y empezó el tiroteo. Romero a la cabeza de su pequeña tropa dispuso y emprendió luego el ataque para rechazar al enemigo. Treinta hombres acabados de reclutar eran muy poca cosa para 150 más o menos. Mas no por eso vacila Romero. Ya desde entonces se despertaba en su carácter aquel valor fulminante y arrollador a la hora del peligro, que arrasaba todo delante de sí como la lava de un volcán.
No mide, pues, la magnitud del peligro y lo desafía con atrevida resolución.
Al jefe, muchachos dice a sus soldados tírenle al jefe.
Unos cuantos fusiles dirigen su boca hacia donde está Granados; pero viendo que por hallarse lejos es difícil que le toque alguno de los tiros; disparan unos pocos y vuelven a apuntar hacia los soldados que está más cerca.
¡Al jefe he dicho! exclama Romero con voz airada.
Y como aquella voz resonase vibrante de autoridad y de valor en medio de una lluvia de balas, todos los soldados obedecen instantáneamente; olvidan a las filas de fusiles que cerca les apuntan, y dirigen los cañones de sus armas hacia el sitio en que Granados está dirigiendo el asalto, oculto a intervalos por el humo de la pólvora. Aquel fuego casi en salva sobre el jefe reaccionario produce el efecto deseado: una de las balas le hiere mortalmente, sus soldados le ven caer del caballo, corre entre ellos la noticia de que su jefe ha muerto y se desconciertan.
¡Ahora sobre ellos, muchachos! grita alegremente Romero. Vamos a desbaratarlos como si fueran una manada de borregos.
Y se lanza intrépidamente en el fuego, seguido de sus pocos soldados. Estos, alentados por el desorden que se nota en el enemigo, acometen con vigor y la derrota de los reaccionarios se consuma en breve tiempo. Romero, pasado el peligro y el enardecimiento del combate vuelve a su calma habitual.
Nos hemos detenido un momento en describir este episodio, porque en él se ven asomar las brillantes cualidades que más tarde harán de Romero el arquetipo del guerrillero mexicano, esto es, su fecundidad de estratagema, su feliz previsión, su energía incontrastable y su fogoza intrepidez.
Esta delineación en bosquejo de su personalidad militar, nos permitira prescindir de los detalles, al hablar de los combates de Romero, en el curso de esta biografía.
Enumerar minuciosamente los encuentros, sorpresas, escaramuzas y demás incidentes de sus espediciones en la comarca que se le había señalado, nos llevaría demasiado lejos sin provecho alguno.
La biografía de un guerrillero no se puede trazar punto por punto, porque se compone de un ana serie infinita de combates parciales, que aunque valen ante el patriotismo y el engrandecimiento de la nación, tanto como esas batallas campales en cuya descripción se emplean numerosas páginas, no tienen el mismo valor en la narración. Un guerrillero oscuro puede haber mostrado en un encuentro inesperado en medio de un bosque, quizá más valor y más heroísmo, que un general en una batalla formal, dirigida desde una eminencia, apenas bañada por el fuego enemigo; más a pesar de eso, la Historia recogerá minuciosamente todos los pormenores de la batalla, y dejará en un completo olvido el encuentro en el bosque y el heroísmo en él desplegado. Débese esto a que una batalla formal tiene grande influencia en los acontecimientos de una nación, y un encuentro aislado no influye en ellos, sino de un modo apenas perceptible.
Limitémonos, pues a decir, volviendo a la biografía de Nicolás Romero, que el tiempo que empleó, conforme a las órdenes que había recibido, en hostilizar y perseguir a los reaccionarios en la región antes indicada, fue para él de incansable actividad y de continua pelea. Entretanto, la guerra de Intervención se había formalizado, y el Oriente de la República, convertido en un campo de operaciones, absorbía todos los elementos militares del país.
Allá se dirigió Romero y confundiéndose en las peleas de los patriotas, que formaban con sus pechos una muralla que oponer a irrupción francesa, cuyo rumor amenazador llegaba ya hasta la capital de la República.
Asistió a varias acciones de guerra, y fue uno de los esforzados vencedores de Puebla, que el 5 de mayo de 1862 rechazaron victoriosamente a la división de Laurencez.
Tomada al fin esta plaza el año siguiente, Romero se internó en los rumbos que le eran conocidos, y resolvió continuar haciendo la guerra con cierta independencia y dando expansión a las dotes de guerrillero que sentía agitarse dentro de él. Un soldado más, es decir, un fusil más en las filas regularizadas del ejército, era un esfuerzo de mínima importancia; una guerrilla suficientemente numerosa para hostilizar al enemigo, bastante fuerte para resistir a sus embates, y al mismo tiempo móvil y ligera, para hacer de la rapidez de sus movimientos su principal ventaja en el ataque y en la defensa, si podría tener una influencia sensible en la contienda que se empeñaba más y más cada día.
Convencido de esto, Romero se dirigió al estado de México, campo de sus anteriores expediciones, y reunió en Tula un puñado de valientes, diez o doce, con los que dio principio a las proezas que, reproducidas más tarde en un teatro más basto y frente a un enemigo más terrible, habían de hacer de él un personaje legendario en México y una noble víctima sacrificada en aras de la Patria.
No se limitó a debilitar al enemigo en las regiones recorridas por su guerrilla, prestigiada pronto por el valor y la victoria; no se conformó con batir a las partidas de franceses y traidores que se avistaban con él; procuró también dentro de su esfera de acción, mantener incólume el decoro de la lucha por la patria, persiguiendo a los foragidos que querían encubrir con la bandera nacional sus correrías de fascinerosos.
Este rasgo de su carácter es tanto más digno de notarse, cuanto que algunos espíritus prevenidos hasta hoy contra Romero por los rumoeres denigrantes que sobre su persona hizo circular el Imperio para justificar su muerte, lo juzgan aún un personaje mixto, una mezcla de patriota y de bandolero.
Tal acriminación ha sido desmenida por los esclarecimientos que sobre su vida han hecho el tiempo y las declaraciones espontáneas de quienes militaron con él o cerca de él. Prueba también la rectitud de su conducta como patriota, un episodio auténtico, aunque poco conocido, que ocurrió entre él y el sanguinario Catarino Fragoso, en términos de Tepozotlán, perteneciente al distrito de Cuautitlán, estado de México.*
Lejos de entregarse a vipurables excesos, procuraba hasta donde alcanzaba su esfera de acción, que otros guerrilleros cumplieran estrictamente con sus deberes de soldados.
Varios altercados y aun encuentros a mano armada que tuvo con el sanguinario Catarino fragoso, dan de ello irrecusable testimonio. Uno de esos se verificó en terrenos de Tepotzotlán, perteneciente al distrito de Cuautitlán, estado de México.
Romero y fragoso sostuvieron allí una lucha personal, en la que el último resultó vencido; y dio motivo esteincidente a que varios soldados de Fragoso desertaran, para ponerse a las órdenes de Romero. Todavía hay en la comarca muchas personas que refieren este episodio.
No siempre favoreció a Romero la fortuna en sus encuentros con Fragoso.
En otra desavenencia que tuvieron un día en Ixmiquilpan, logró este último desarmar a su antagonista y apoderarse de su guerrilla, cuyos hombres fueron incorporados a la suya propia.
Pero no era Romero de carácter a propósito para quedarse tranquilo después de aquel percance. Dirigiose sin pérdida de tiempo a San Pedro Tlahuililpan, reunió una docena de rancheros fuertes, bravos y bien armados, y volvió en son de guerra a Ixmiquilpan a las pocas horas de haber salido del pueblo. Atacó a Fragoso con la impetuosidad que le era característica, y recobró su guerrilla, reforzándola además con algunos de los soldados de aquel. Después de este incidente, fuese internando Romero en el estado de Hidalgo. Unido al coronel Baltazar reyes, sufrió al poco tiempo una terrible derrota en la loma de Apulco. Rehizo sus fuerzas con la rapidez y tenacidad que le eran propias; y unos cuantos días después tuvo ocasión de tomar desquite de aquel desastre. Supo que no lejos del sitio en que éste le había acontecido, iba a pasar un carruaje en el que viajaban algunos jefes del ejército francés, protegidos por una buena escolta. Romero y los suyos atacaron a la fuerza francesa y la derrotaron a pesar de que era más numerosa que ellos, y no obstante que se defendió con mucho valor.
Los jefes franceses quedaron prisioneros, y los soldados fueron desarmados y puestos en libertad.
Este rasgo de generosidad de Romero que se repetía muy a menudo en sus victorias, había de ser pagado más tarde de un modo bien extraño, por quien con él resultaba favorecido nada menos que con la vida. Dos de esos prisioneros agradecidos con el perdón, habían de ir a declarar un día a la Corte Marcial, que Nicolás Romero era un bandido.
¡Cuántas vilezas y cuantas mezquindades empequeñecieron en aquella guerra al noble carácter francés! Verdad es que los soldados del ejército expedicionario no eran ya los hijos libres de Francia, sino los siervos sin voluntad del último de los Napoleones, los instrumentos inertes de sus caprichos y de sus proyectos. En tanto que llegaba el día en que recibiera la ruin recompensa de sus actos guerreros con los prisioneros franceses, Romero seguía haciéndoles incansable pero leal y franca guerra, combatiéndolos muchas veces contra fuerza muy superiores a la suya.
Otra ocasión tropezó con un convoy francés, a inmediaciones de Calpulalpan; lo atacó con su vigor habitual y dispersó a la escolta. Del convoy apresado sólo tomó el vencedor las armas, el parque y unas piezas de paño rojo, con las cuales se hicieron blusas sus soldados, a los que desde entonces se dio la denominación, que se hizo popular, de Colorados de Romero.
Los descalabros que por los rumbos de Hidalgo y México sufrían las fuerzas francesas con la presencia del guerrillero republicano, provocaron contra él una persecución sin tregua y con tropas muy superiores en número y recursos a las suyas. Como no podía sostener el choque de ellas en tan desiguales condiciones, se dirigió al suroeste con sus valientes compañeros, y se perdió en las ásperas montañas de Michoacán, para respirar el aire montañés, tan propicio siempre a los campeones de la libertad, y volver a la carga con renovado brío. Iba a comenzar el periodo incandescente de su carrera.
III
Nicolás Romero era en esa época un hombre de treinta y seis años, de estatura mediana, de complexión dura y vigorosa, pero de proporciones no desmesuradas; usaba el pelo muy corto, tenía los ojos pardos, facciones comunes y bigote negro y escaso; su tez era de un pálido moreno, en la que las viruelas habían dejado a trechos ligeras huellas. Usaba por lo común pantalón, chaleco y chaqueta de una misma tela y de igual color, gris o negro; su sombrero llevaba una cinta angosta de plata en el borde y un cordón plateado alrededor de la copa. Sus modales eran comedidos, su andar reposado, hablaba poco y sin precipitación. Ni en su porte ni en su fisonomía presentaba nada de extraordinario, nada de excepcional, nada, en suma, que denunciase en él al indomable e intrépido combatiente cuyo nombre pasaba de boca en boca, así entre amigos, como entre enemigos. Sólo un observador atento habría podido sorprender en el semblante de Romero un vislumbre de su reconcentrado carácter, una chispa de ese fuego que encendía su sangre a la hora del combate. Su impasible rostro sólo mostraba una cosa viviente: los ojos; sólo una cosa movible: los labios.
Estas dos partes de su fisonomía eran las únicas en que podía traducirse el estado de ánimo de aquel hombre. Cuando ningún sentimiento anormal turbaba su espíritu, sus miradas eran serenas y su boca permanecía inmóvil y con su expresión habitual de indiferencia; pero si algo llegaba a provocar su cólera, el ojo se dilataba al instante, se inflamaba la mirada, y los labios en su temblor casi imperceptible, revelaban una agitación interior pronta a estallar. La ira, el entusiasmo, la indignación, todo le asomaba al rostro, por los ojos y los labios únicamente; el resto de sus facciones parecía de bronce; jamás se notaba en ellas la menor contracción muscular, excepto a la hora de la acción, a la hora en que todo el organismo excitado y vibrante, parecía convertirse en una pila eléctrica que fortalecía con sus efluvios a los defensores de la República que militaban bajo sus órdenes. Antes de que su personalidad adquiriese tan marcado relieve, Romero era afecto a los bailes populares del país y mostraba en ellos grande habilidad, pero cuando el recrudecimiento de la guerra llevó su atención a más serios cuidados, fue poco a poco renunciando a su diversión favorita, hasta abandonarla por completo.
En su vida personal era siempre sencillo y morigerado. Una vez en Michoacán, volvió a su febril actividad. Entre los encuentros que tuvo desde luego con los imperialistas, debe mencionarse de preferencia un combate sostenido por la guerrilla de Romero, unida a una fuerza de Toluca y a la guardia nacional de Zitácuaro a las órdenes del Prefecto Político D. Crecencio Morales, contra una columna imperialista, que acaudillada por Márquez y Elizondo había venido a Michoacán a perseguir a Romero. Las tropas de este último y de sus aliados no llegaban a mil hombres, mientras que las de Elizondo y Márquez contaban tres mil. El choque sin embargo, se llevó a cabo con tanto ímpetu y valor por parte de los republicanos, que los imperialistas fueron deshechos, y uno de los jefes, Elizondo, murió en la pelea, en tanto que el otro, Márquez, huía solo, no sin riesgo de ser cogido prisionero, pues le fue muerto el caballo en la pelea.
La reputación brillante de Romero había llegado al centro del campo enemigo, puesto que se enviaban ya miles de hombres bajo las órdenes de un general feroz a perseguir al jefe republicano, que solo tenía a su mando un puñado de hombres de supremo valor.
Puesto bajo la dependencia jerárquica del general Riva Palacio, recibió orden de hostilizar al enemigo en la comarca limítrofe entre los estados de Michoacán y de México. Allí empezó el periodo vertiginoso de la carrera militar de Romero; sus hechos de armas no fueron ya la manifestación de la intrepidez, sino la connaturalización íntima con el peligro; él y sus colorados no hicieron ya alarde de valor, sino de loca temeridad; aquella guerrilla no se movía, sino que revoloteaba en torno al enemigo; no ejecutaba ya maniobras sino que se agitaba en remolinos; no era tropa uno o varios centenares de soldados, según la ocasión, sino un escuadrón de espectros empujados por una fuerza incontrastable y llevando delante de sí la muerte y la destrucción. Parecía que algún soplo sobrenatural mantenía en perpetua y mortífera actividad a aquellos combatientes, rápidos, audaces y terribles. Aquel vigor, aquella persistencia inflexible, aquel golpe de vista certero, aquel valor sublimado, aquella intrepidez y precisión de movimientos, aquellas cualidades superiores, en fin, que han hecho de Nicolás Romero el tipo perfecto y legendario del guerrillero mexicano, se manifestaron de un modo tan visible para amigos y enemigos, a partir de aquella época que sus adversarios le dieron el nombre, nombre glorioso en boca de soldados franceses, de León de las Montañas. Una serie de combates felices en la basta comarca recorrida por Romero vino a poner el sello al prestigio deslumbrante de aquel renombre.
Tulillo, San Felipe del Obrage, Atlacomulco, Zitácuaro, sitiado y tomado por Riva Palacio en julio de 1864, Almoloya de Juárez, Hacienda de Ayala, Venta del Aire, Cerro del Salitre, Guanoro, Piedra Mala, Las Panochas, San Antonio del Llano, La Jarita y otros puntos fueron testigos de sus triunfos. Tan incansable era en la lucha, que tuvo vez que un solo día sostuviese tres acciones de guerra contra un enemigo superior en fuerzas, como sucedió el 26 de Noviembre de 1864, fecha en que sostuvo tres combates vigorosos contra el imperialista Lamadrid; el primero en el Llano de las Panochas a las siete de la mañana; el segundo a las doce del día, en la Hacienda de San Antonio; y el tercero a las cuatro de la tarde, en Zitácuaro, quedando al fin derrotados los imperialistas.
Aquella vida febril, no podía durar mucho tiempo; aquella personalidad despedía sobrada luz para que no se hicieran esfuerzos supremos para apagarla. La hora del sacrificio iba a sonar.
A principios de febrero de 1865 estaba Romero en Zitácuaro, tomando respiro un momento, después de sus expediciones antes enumeradas, cuando recibió orden de marchar, con todas las fuerzas de que pudiese disponer, hacia Tacámbaro, cuartel general de las fuerzas republicanas que operaban por aquellos rumbos. Pero casi al mismo tiempo que la orden, le fue comunicada la noticia de que una columna francesa se acercaba a Zitácuaro, en busca de él. A Romero se le hallaba siempre que se le buscaba; de suerte que salió de la ciudad y a inmediaciones de ella se encontró con los franceses, con los que se batió un día entero.
A la mañana siguiente salió en buen orden con rumbo a Tacámbaro, por el camino de Laures. Caminó cuatro días sin que le ocurriese novedad alguna; casi no había hallado a su paso alma viviente, pues el terreno que seguía es en extremo áspero, inhospitalario por lo despoblado y abrasador. Sin embargo, había avanzado sus tropas treinta leguas en cuatro días, lo que es bastante avanzar sobre aquel suelo erizado y bajo aquel clima de fuego; de manera que se había empleado bien el tiempo. Romero entonces resolvió dar un día de descanso a sus soldados, y eligió para ello la ranchería de Papazindán a que acababa de llegar. Aquella pequeña población es como un oasis en el desierto, como un jardín en medio de un páramo; tiene casas pintorescamente situadas, corrientes de una agua siempre transparente, flores, plantas y animales ¡Qué lugar de descanso para hombres que más a menudo bebían agua cenagosa que agua cristalina; que con más frecuencia respiraban el humo de los combates que el aire perfumado de los campos, y que más se alimentaban de totopo que de carne de aves de corral!
Al pasar por Tuyautla, Romero había tenido aviso de que Deportier no renunciaba a la persecución y que le seguía a cierta distancia. El peligro pareció a Romero muy remoto; el terreno estaba conformado de tal modo, que un centinela situado a las orillas de la población podía descubrir una legua de terreno sobre el camino que los republicanos acababan de recorrer; y ese camino era tan quebrado y difícil que el enemigo, en caso de que se aventurara a llegar, no tardaría menos de dos horas en recorrer esa legua.
Confiado en esto, Romero situó sus centinelas en los sitios que le parecieron más a propósito; y dio la señal del más confiado reposo dentro de Papazindán. Al punto los soldados echaron pie a tierra, desensillaron y desembridaron sus caballos y empezaron a saborear aquel reposo tan dignamente ganado; unos se sentaron a la sombra de los árboles, otros se recostaron sobre la yerba y no pocos, rendidos de fatiga, se dispusieron a entregarse sin inquietud alguna al sueño.
Romero se apeó también, dejó su caballo y sus armas al cuidado de su asistente y entró en una de las casitas de la orilla de la ranchería, donde lo habían invitado a que pasase a descansar.
¡Qué ocasión más propicia para que un enemigo afortunado cayese sobre aquellos hombres, rendidos por la fatiga y las privaciones, y los cuales a caballo, con armas, formados y conducidos por su jefe constituían un escuadrón formidable. Y la desgracia condujo al enemigo en aquella ocasión!
¿Cómo fue que las tropas francesas e imperialistas que seguían el camino recorrido por Romero y los suyos pudieran caer sobre Papazindán, sin que los centinelas hubieran dado la voz de alarma? ¿Entraron por otra vereda? Esto es lo más probable. El hecho fue que a las diez de la mañana, cuando más descuidados estaban todos, cuando nadie pensaba en una sorpresa porque la creían imposible, una turba de suavos y de traidores, mandados los primeros por Deportier y los segundos por Lamadrid, cayó sobre los republicanos desmontados, desarmados, dispersos y durmiendo muchos de ellos. La matanza que con ellos se hizo fue feroz; aquello fue un encarnizamiento de tigre; la venganza a mansalva de continuas derrotas sufridas en combates frente a frente. La destrucción de la guerrilla fue casi completa y momentánea. Los pocos que pudieron apercibirse a medias para la defensa, fueron tasajeados por los sables enemigos o acribillados a balazos.
Cuando las descargas de fusilería y el estrépito de la matanza advirtieron a Romero de que algo grave pasaba en su campo, salió de la casa donde estaba e intentó marchar precipitadamente hacia el sitio de la refriega; pero muy luego se convenció de que lo que él creía una sorpresa de poca trascendencia, era un completo desastre.
Los cadáveres de sus compañeros se veían tirados acá y allá, los pocos que sobrevivían estaban ya prisioneros y bien asegurados por el enemigo. Franceses y traidores rebosaban de júbilo, y buscaban algunas víctimas no descubiertas en quienes saciar su ferocidad. Romero comprendió que todo estaba perdido, a lo menos por entonces y como el enemigo se extendía con aire de triunfador por toda la población y él estaba solo y sin armas en una casita a orillas de la ranchería intentó huir; pero el día anterior se le había renovado la dislocación que sufriera en el pie años antes, y le fue imposible tomar la fuga. Como, por otra parte, algún tiempo después un grupo de zuavos se dirigía al acaso hacia el sitio donde él estaba, se metió cautelosamente por entre unas matas y consiguió, no sin gran dificultad, subirse a un árbol y ocultarse entre su follaje.
Los zuavos no buscaban ya enemigos, querían sólo hallar un lugar a propósito para acampar y preparar su almuerzo. Halláronlo a cierta distancia del árbol en que Romero se había refugiado. De allí podía, sin ser visto, ver lo que pasaba en torno de él. Su situación era en extremo azarosa, y no podía menos de llenar su pensamiento de tristes reflexiones. Absorto, estaba, pues, en ellas, cuando un ruido de voces joviales y carcajadas le llamó la atención hacia el lado donde estaban los zuavos. Uno de ellos perseguía un gallo, y a cada momento parecía que iba a ponerle encima la mano; pero el gallo emprendía entonces de nuevo la carrera, y el francés burlado en sus esperanzas, volvía a correr tras él con el cuerpo inclinado y los brazos abiertos, por lo cual provocaba la hilaridad del grupo. Romero veía con zozobra que el gallo tomaba la dirección del árbol en que él estaba, pronto la zozobra trocóse en presentimiento de desgracia; el gallo había volado a una de las ramas del árbol; y por fin, el presentimiento se cambió en certidumbre: el francés que perseguía al gallo, acababa de descubrir al guerrillero.
El francés, olvidando al gallo en presencia del hombre, se puso a llamar con apremio y a grandes voces a sus compañeros; estos vinieron precipitadamente, rodearon el árbol y Nicolás Romero quedo convertido en prisionero de guerra, sobre el cual caería implacable la justicia del Imperio, dócilmente interpretada por las inicuas Cortes Marciales.
IV
El 16 de febrero de 1865 llegaba a México en compañía de diez de sus soldados, únicos supervivientes de la catástrofe en que había perecido la guerrilla.
Todos fueron entregados a corte marcial para su juicio.
Como la misión de ese siniestro tribunal era condenar a muerte a todos los acusados que se sometían a su jurisdicción, sospechose en el acto cual era la suerte que se le esperaba a Romero, y se hicieron sin demora esfuerzos indecibles para salvarlo. Pronto llenó la ciudad un ambiente de simpatía que en vano trató de contrarrestar el Imperio con rumores calumniosos en contra de aquel.
Pero no por eso mejoraba la perspectiva de la suerte reservada al prisionero.
El diecisiete de marzo la gente se agitaba en la calle de San Juan de Letrán y entraba en masa en el edificio en que el tribunal de muerte dictaba sus inalterables veredictos. La sala tenía un aspecto sombrío en consonancia con su objeto, Los jueces, inmóviles pero implacables como el destino, ni siquiera se dignaban escuchar. ¿Para qué? Ya sabían que su deber era condenar a muerte indefectiblemente. En vano el fiscal Lafontaine, formulaba su requisitoria en la tribuna con acento monótono, sin subir ni bajar la voz, sin ardimiento de la convicción puesto que no existía; su misión era ya una práctica, un oficio, una entonación rutinaria y salmódica de los mismos cargos, hechos en poses aprendidas de memoria y sin cambiar palabras.
Para el fiscal Romero era un brigand, un bandolero, un malhechor; y había necesidad de ser muy severo con él, porque para eso habían venido los franceses, para acabar con la brigandege. En definitiva pedía para Romero y sus compañeros allí presentes la pena de muerte. Los procesados mostraban en la desgracia un estoicismo sereno que en nada desmentía su nombre de valientes y sufridos.
El sordo murmullo de cólera que en el público allí reunido produjeran las conclusiones del fiscal sólo era comparable con el que había producido la declaración del único mexicano que se mostró sañudamente hostil a Romero en su proceso; ese mexicano lo era Don Manuel Echávarri, dueño de aquel caballo en que Romero había huido de sus perseguidores cuando su mala estrella le había hecho herir en una riña a un panadero. El transcurso de siete años, la nacionalidad y el carácter repulsivo del tribunal que Echávarri tenía delante, los servicios prestados a la Patria por Romero, su conducta intachable como soldado, la popularidad de sus hazañas, la efervescencia que en su favor reinaba en la ciudad, los ruegos de muchas persona, nada de esto bastó para que aquel inexorable testigo tuviera un instante de generosidad y no declarase contra Romero. En más que en todos esos estímulos, que debían inclinarle a mostrarse magnánimo, estimaba sin duda la pérdida de su caballo. La nube suspendida sobre la cabeza Romero, en forma de aborrecimiento de un hombre. Por un leve daño causado a éste fatalmente, lanzaba al fin su rayo aniquilador.
El testimonio de Echávarri fue el único que decidió de la suerte del guerrillero, pues el de los franceses que, a cambio de la vida que éste les había perdonado una vez, fueran a declarar en su contra, no tenía valor ninguno: esos testigos no eran más que comparsa en aquella lúgubre representación.
La Corte Marcial pronunció en definitiva su acostumbrada sentencia de muerte contra Nicolás Romero y sus tres compañeros y amigos: el comandante Higinio Álvarez, el alférez Encarnación Rojas y el sargento Roque Pérez.
Al siguiente día, a las seis y media de la mañana, Nicolás Romero y sus tres oficiales eran pasados por las armas en la célebre plaza de Mixcalco.
La muerte de aquellos soldados de la patria había sido tan digna como su vida.
La valerosa abnegación y la serenidad perfecta de las víctimas delante de la muerte, habían despertado inmenso remordimiento en el ánimo de los verdugos, si éstos no hubiesen estado connaturalizados con la injusticia, la crueldad y el crimen.
El sacrificio estaba consumado.
Y he ahí como un pobre ciudadano, un oscuro tejedor, un humilde hijo del pueblo ennoblecido por la lucha y engrandecido por el holocausto, ha llegado a ser uno de los hijos inmortales de la República. (*)
Antonio Albarrán.
México, enero de 1895.